



Había en aquellos incomparables años, una fiesta popular, que nos conmocionaba y que esperábamos años tras años con ansiedad y expectativas, eran las fiestas de Carnaval.
Pasaba el Día de Reyes, y ya nuestras miradas estaban puestas en el mes de febrero, con la llegada de esos días tan festivos y espectaculares.
No se extendían tantos días como en la actualidad, eran los tres días propios de carnaval y a lo sumo se podían ampliar a un fin de semana más.

Se vivían intensamente y participaban todos los vecinos del pueblo, prácticamente sin excepción (había personas –especialmente gente de campo- que solamente se los veía para estas fiestas).
Las bombas que se tiraban desde el predio aledaño al Cine Teatro Italiano, guiaban las costumbres de la población, según a la hora a la que eran arrojadas. Con ellas se autorizaba a jugar con agua, el cese de ese permiso y fundamentalmente el inicio y finalización de los corsos.
El consentimiento para mojar en la hora de la siesta se extendía hasta las diecisiete horas, en el momento en que se arrojaban las bombas A posteriori se cumplía estrictamente estas disposiciones, para no entorpecer la normal circulación de las personas, en especial de las jovencitas y de las pibas, que concurrían al trabajo o ha realizar los mandados, aunque siempre había algunos reticentes al cumplimiento de esta norma, lo que originaba incidentes y hasta denuncias policiales.
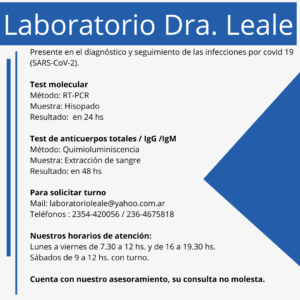
En la década del cincuenta, era muy común la pugna a baldazos limpios entre familias vecinas y por supuesto que enfrentadas mujeres contra varones.
No puedo precisar, si ya se utilizaban corrientemente antes, pero nosotros en el barrio, recién pasados los mediados de la década del cincuenta, tuvimos acceso a los globos de agua. Utilizábamos las canillas de la plaza y otra que estaba frente a la casa parroquial para llenar los globos y por supuesto que el de la puntería mortífera era “Tapioca”.
Como la mayoría de las pibas del barrio (salvo muy contadas excepciones) no se atrevían a salir a jugar al carnaval, nuestras posibilidades eran bastante limitadas y al final generalmente terminábamos tirándonos los globos entre nosotros o a algún chico que se atreviera a invadir nuestro vecindario.

Al no tener rivales directos, permanecíamos ocultos y al pasar en bicicleta o caminando alguna posible víctima aparecíamos de sorpresa y le arrojábamos nuestro arsenal de globos, que teníamos almacenados en baldes o fuentones con agua para que no se reventaran.
Los muchachos más grandes, tenían enfrentamientos previamente acordados, con sus respectivos grupos de amigas; en tanto que otros circulaban en las escasas camionetas o Ford A que había en aquellos años, bien pertrechados, para ubicar lugares donde se jugara con agua o sorprender a alguna víctima propicia. Cuando estos pasaban por nuestro barrio, les arrojábamos nuestros globos, pero casi no nos respondían, por la diferencia de edad y preferir descargar sus proyectiles contra otros u otras de su edad.
Para llenar los globos, también había distintas técnicas, ya que había algunos con gran facilidad para hacer los nudos para cerrar los picos y los convertían en poderosos proyectiles por la cantidad de agua que portaban. Otros muy malditos, los llenaban con poca agua y sin dejarles aire, por lo que no estallaban cuando golpeaban contra el blanco preestablecido, convirtiéndose en dolorosos impactos. Incluso podían volverse a tirar, ya que como queda dicho, no se rompían; aunque también eran armas de doble filo, ya que la víctima del globazo, podía hacerse del globo y tomar represalias.

En aquella primera época de nuestras vidas, los corsos se extendían por la Avenida Rodolfo Dunckler desde la Plaza Rivadavia hasta las calles Almirante Brown y General Arenales, es decir que tenían una extensión de solamente dos cuadras.
Las veredas estaban cubiertas de mesas y sillas, desde Rivadavia hasta Juan B. Alberdi, la familia Mostaffa tenía la explotación de las mismas; el tramo de Alberdi a Brown se lo dividían al Car-Vic y el Hotel Central de la familia Garayo. En tanto que en las veredas de enfrente desde Rivadavia hasta Sarmiento era atendida por la Confitería de Roberto Rodríguez y desde ésta a General Arenales, se la repartían entre la comisión organizadora (que tenía su epicentro en el Cine) y la Pizzería de Dionisio Miguel (que posteriormente fuera propiedad de la familia Sánchez).
La entrada era totalmente gratuita, y al margen de los disfrazados y el público que caminabas por ese tramo de la Avenida, también circulaban los automóviles que en esos años no eran muchos.

La Casa “Alonso” ubicada en aquel entonces, donde actualmente tiene su comercio y vivienda particular la Sra. Miryam Depetris, se convertía en el comercio más concurrido y popular en esos días, ya que además de vender pomos, papel picado, lanza perfumes, serpentina, máscaras, antifaces y todo lo inherente a ésta festividad, se alquilaban disfraces para la ocasión. El stock no se renovaba nunca, por lo tanto, estos disfraces eran siempre los mismos y cada vez mas deteriorados, ya que no solamente se utilizaban en el corso, sino y aún con mayor adhesión en los bailes.
Algunos pibes a la tardecita, se quedaban relojeando cerca de lo “Alonso”, para observar quienes alquilaban disfraces, para después en los corsos pedirles una “Bidú” o una naranjina, para no deschavar su identidad a la gente (apriete muy reprobable, por cierto, pero muy efectivo para apagar la sed).
Los pibes y adolescentes, tenían el berretín de disfrazarse de linyeras, y algunos la constancia de repetir el disfraz todos los años, por lo que eran mas fácil de reconocer, que a cara descubierta.
El cambio de voz y la renguera, era el ardid utilizado para no ser identificados y algunos utilizaban el método mas rebuscado, de avisar que se iban de viaje y que esa noche no estarían. Argumento totalmente rebatido, al observarse a toda la familia presente en el corso.

En los primeros años de concurrencia a los corsos, el papel picado se arrojaba casi con delicadeza a la joven que se quería festejar; pero con el paso de los años, se fue tornando más violento, refregándoles el papel en la boca. Así que de un acto de tierna seducción, pasó a convertirse en una repudiable agresión.
Los pomos y los lanza perfumes, se ocultaban entre las prendas de vestir, y se utilizaban en forma muy discreta, ya que en el corso estaban prohibidos y eran incautados por el personal policial.
También los guardianes del orden, controlaban estrictamente que los mayores, tuvieran su correspondiente autorización para disfrazarse bien a la vista.

Las mujeres que se disfrazaban, eran realmente un problema. Ya que aprovechaban la ocasión para hostigar a ex novios que se encontraban con sus nuevas parejas; consecuencias de este imprudente accionar, eran los pellizcones y patadas en los tobillos que sufrían los galanes; aunque en algunas ocasiones se produjeron fuertes incidentes entre disfrazadas e iracundas nuevas noviecitas e incluso flamantes esposas.
Las chicas más escuálidas, cumplían en esas noches uno de los sueños que más las desvelaban, tener prominentes senos y una buena cola. Así circulaban disfrazadas, muy primorosas, con sobrecarga en esas zonas tan atractivas del cuerpo, despertando excitantes comentarios.
Algún mariposón, también cumplía su añorado deseo de sentirse por un par de horas, una apetecible damisela. Más de un chasco se llevaron algunos avezados muchachos con éstas mascaritas.

También el disfraz le servía a los más tímidos, para acercarse a sus amadas y tratar de decirles lo que a cara descubierta no se animaban. Así se cristalizaron muchos noviazgos y otros quedaron definitivamente como amores imposibles.
Faltando algunos pocos minutos para la media noche, las mujeres que concurrirían a los bailes, se retiraban de los corsos, ya que al finalizar los mismos a las doce en punto, se producían verdaderas guerras de globos de agua, de vereda a vereda, y desde los techos de las viviendas y comercios.
Por supuesto que los corsos eran amenizados por “Neo” Publicidad con programación acorde a las circunstancias y era simultáneo el inicio de su música característica, con la bomba de estruendo y el encendido de las luces multicolores, que iluminaban como nunca a ese tramo de la Avenida Dunckler.

Recuerdo la felicidad que nos embargaba, cuando los empleados municipales iniciaban r las excavaciones para instalar los postes que sostendrían el alumbrado del corso y la terrible desazón cuando percibíamos que comenzaban a retirarlos, señal inequívoca que las festividades llegaban a su fin. Para aumentar la tristeza, también era inminente el inicio de las clases.
Al ser mi papá integrante y cantante de la orquesta típica y característica “Rawsón”, que amenizó por varios años consecutivos los bailes de carnaval del Cine y Teatro Italiano, me otorgaba un privilegio envidiable, poder acceder a ese lugar misterioso y lleno de fascinación que era el escenario y donde naturalmente estaba la pantalla de proyección de las películas. Explorábamos con mis amigos, cortinados, escaleras, entablado, vestuarios, depósitos, anhelando encontrar mágicamente a algún duende evadido de una película de acción o de una cinta de Chaplin.
La cantina que funcionaba al aire libre, para atender el corso y los bailes, nos brindaba la oportunidad de saborear por única vez en el año los sabrosos panchos, ya que, en otros lugares y ocasiones, por razones que ignoro, no se ponían a la venta y mucho menos se consumía en nuestros hogares.
Los bailes de carnaval era el debut bailable para la mayoría de las chicas y de los jóvenes. Las quinceañeras hacían su presentación oficial en los bailes bajo las miradas expectantes de sus padres, ya que con la excusa que era carnaval la acompañaban en esa ocasión tan especial.

Aunque había algunos muchachos que concurrían a la mesa para invitarlas a bailar, en especial cuando ya había una amistad o relación previa, la mayoría de los varones utilizaba el cabeceo para sacar a bailar. En estos menesteres los inexpertos causaban algunos malos entendidos; intentando sacar a bailar a mujeres comprometidas, a dos chicas a la vez, al no darle precisión a la invitación o en oportunidades haciendo como propias aceptaciones de invites a otros bailarines. En tanto que los tímidos, al ser tan dubitativos, a veces se pasaban toda la noche sin bailar, pese a que había chicas interesadas en ellos.
Era común que los festejantes, acordaran en los días previos al baile en algún encuentro furtivo con la chica de sus desvelos, encontrarse esa noche y bailar juntos, como antesala de un noviazgo.
Con el devastador incendio que afectó a las instalaciones del Cine en los principios de los años sesenta, terminó con la encantadora historia de sus coloridos y bullangueros bailes de carnaval. Seguramente muchos allí conocieron el amor, otros padecieron sentimientos no correspondidos y habrá algún varón, ya muy maduro, que se seguirá preguntando, quién era aquella enigmática mascarita que una noche bailando a su corazón iluminó y cuya identidad fatídicamente nunca pudo develar.
Ante la imposibilidad de efectuar los tradicionales bailongos en el cine, comenzaron a realizarse en la fábrica Picasso – donde se encuentra actualmente el Cuartel de Bomberos más precisamente en el sector de oficinas del mismo – y alguna vez se desarrollaron en la vía pública en la intersección de la Avenida Dunckler con Sarmiento y Juan Bautista Alberdi, frente a lo que era el Banco Provincia y hoy es el Correo Argentino. A posteriori fueron patrimonio de los clubes, es especial del Club Atlético Vedia Alumni.
Hay algunas inolvidables anécdotas de aquellos días tan felices, la próxima semana procuraré recrear algunos de aquellos gratos recuerdos.
Juan Carlos Cambursano












Deja una respuesta
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.